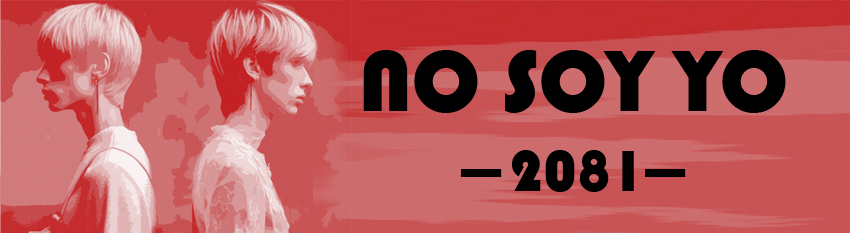No cabe duda de que
Talentura es sinónimo de buena y diferente literatura; en esta ocasión ha
apostado, de nuevo, por Raúl Ariza,
una de las mejores voces de la narrativa actual, y si alguien lo dudaba no
tiene más que leer su último libro: Pústulas, dividido de manera
desigual en doce relatos y dos partes. La primera, Epidermis, contiene once historias, mientras que la segunda,
Dermis, solo una: La vida desde mi ventana, cuyo
protagonista es un mero observador de lo que ocurre en su entorno; conoce a los
vecinos, está enamorado, pero no participa en una serie de acontecimientos
espectaculares, que nos va relatando de forma lineal, en la plaza del barrio,
llevados a cabo por unos vecinos con música y artificios en directo. Todos se
implican en este evento y todos comparten felicidad excepto él que, aunque
desea estar al lado de Maribel y su hijo Tito, expía sus pecados como si fuera
el protagonista de la ópera que están representando. ¿Pretende redimirse a
través del amor como Tannhäuser? En cualquier caso la algarabía de la plaza
contrasta con su silencio y soledad.
Los relatos de Epidermis mantienen cierto tono
decadente con el que puede enfatizar la desilusión de los protagonistas, Las últimas lluvias da fe de ello: «Dentro estoy a gusto, a pesar del calor».
A través del declive expuesto aparece cierta búsqueda de la belleza que abre
una finísima veta, índice de una personalidad celosa, controladora, capaz de
albergar y mantener solo relaciones acaparadoras, tóxicas: «La caseta de mi familia a la que ella y yo venimos a refugiarnos,
ocultarnos y a amarnos». El personaje pretende evadirse de la realidad con
su «novia de siempre»; sin embargo,
algo alerta al lector, se trata de dos adultos que continúan un amor «juvenil, irreal y apasionado». El
protagonista nos transmite esta circunstancia como una heroicidad, pero esta
proeza es en realidad una hombrada individual, por lo que cuando ella decide
terminar con esa relación que ya no le aporta nada, él decide terminar con
ella. El narrador, en sus recuerdos, explora las regiones más profundas de su
sensibilidad y se revela como alguien que no acepta una catástrofe personal;
pero es un cobarde, porque elimina lo que él cree que es la causa de su
desgracia.
En las reflexiones
individuales de Epidermis aparece de
forma tímida la crítica del autor hacia una iglesia que intenta aportar
consuelo divino a cualquier depredador que se arrepienta en el último momento
de su existencia. Será la justicia terrenal la encargada de castigar al
asesino.
Hay otros relatos,
como el que abre Pústulas, en donde
el criminal es un maltratador que permanece inmune en una sociedad que lo
acoge; deberá ser la propia naturaleza la que inflija el castigo, «Por culpa de la absoluta falta de ingesta y
de las fiebres constantes, lucía unas ojeras profundas». En el nombre del Padre comienza in medias res para mostrar cómo se
desarrolla un conflicto que empezó años antes. Con secuencias retrospectivas,
el narrador, hijo del protagonista, va poniendo en conocimiento del lector la
vida de este sádico que mantiene atemorizada a su familia desde el momento en
que se casó.
Algunos relatos
comienzan in extremis. En ellos la
situación inicial coincide con el desenlace, justo antes de describir la
coyuntura final. En Verso a verso, el
narrador, en tercera persona, explicita una circunstancia en la que una pareja
mantiene una situación desigual: él es quien habla «incandescente y envalentonado por la coca, mientras se le acerca hasta
casi rozar su oreja con los labios tratando de salvar el barullo ambiental»;
por su parte, «Ella esboza una sonrisa
desganada». La situación es totalmente efectista y, una vez marcada, el
narrador retrocede casi un mes para contar cómo se conocieron y qué hicieron
hasta llegar al presente, en el que el desenlace, demoledor, es la consecuencia
de esa situación final-inicial. Es lo que obtenemos al vendernos por interés,
cuando sabemos que hemos tocado fondo pero aún seguimos intentando aparentar lo
que nunca hemos llegado a ser.
Esta técnica
utilizada por el autor nos deja intrigados desde el principio; una vez que
conocemos el final, queremos saber más, queremos conocer cómo llegaron ahí y
cómo termina realmente el cierre de la historia, el desenlace, el que reserva
la información más importante, aunque el autor marca el tono del relato, como
es habitual en él, desde el comienzo, «suaves
y húmedos como el interior de tus muslos», «La fiesta se agota de forma alcohólica».
Si tuviera que
definir la clave del estilo de Raúl Ariza, diría que es el uso inigualable de
las oraciones subordinadas, que van apareciendo de forma encadenada como causa,
consecuencia de la principal, como sintagmas nominales, adverbiales o
adjetivales que completan la idea con precisión absoluta. Los lectores estamos
deseosos de obtener más información, queremos entender la idea, queremos que,
como en Maullidos nos vaya revelando
detalles poco a poco, aunque sean demoledores «a Dios a veces también se le va la mano […] Jesús, el mayor de todos
los vástagos de aquella esmirriada prole, tuvo que asumir el mando familiar…».
El
factor común de la narrativa de Ariza —por lo tanto— es la oración larga, que
imprime en el lector la sensación de reflexión. Aunque algunos relatos sean más
cortos que otros, ninguno mantiene un ritmo rápido, todos invitan a leer con
calma, algo que los reviste de atractivo; es la propia subordinada la que va
generando interés a través de sus conectores «Desde el día de Todos los Santos; cuando […] que […] y […] para […] y
[…] y […] que […] por […] que […] hasta […] durante […] que…». Oraciones
que pueden ocupar media página en las que se van dando a conocer relaciones
tóxicas con una madre, los contrapuntos en relaciones amorosas, consecuencias
de la invisibilidad (sobre todo de la mujer) la desubicación de la soledad, la
necesidad de supervivencia y la aceptación de la derrota. Son relatos que se
van pegando a nuestra piel y oprimen como Aquellos
zapatos a su protagonista.
Otros
recursos literarios conforman Pústulas
como una joya que es conveniente releer: las metáforas literarias compiten con
las meramente sexuales, «primero la
encandiló con unos cumplidos en asonante». La personificación de símbolos
religiosos y políticos constriñe con más fuerza a los desvalidos «Un rastro rancio de incienso, teñido de un
azul peleón sobre el que destacaba un yugo con flechas bordado en rojo
sangriento, le daba cada mañana los buenos días a la ciudad». Las
comparaciones abstractas resultan evidentes por obvias. El uso de varias
perífrasis verbales en un determinado contexto expresan diferentes matices de la
significación del proceso narrativo «suele
bajar», «puede encontrarse», «comienza a arrepentirse».
Escrito
en párrafos anafóricos, Necedades,
otorga notoriedad a «Algunas cosas no
cambian nunca» como la desaparición de la intimidad familiar, ejecuciones y
violaciones a los más débiles, engaños amorosos, el cuerpo se apaga a pesar de
la mente o las relaciones frías sin amor.
El
empleo de perífrasis enfatiza la información del narrador mientras crea
sensaciones vertiginosas en el «desvarío
corporal al que con frecuencia me someto».
La
crítica irónica a la Iglesia deviene en sátira en ocasiones «antes de ser abatidos y silenciados por los
que se sabían apostólicamente vencedores».
Merece la pena leer Pústulas. El estilo es apasionante. Y merece la pena el cambio de registro efectuado en Cienfuegos, en el que el humor irónico, poco reflexivo, insolente del protagonista pone en evidencia su cinismo y falta de valores. Raúl Ariza dramatiza lo cómico hasta la tragedia mientras lleva a cabo una apología del crimen y del machismo en un mundo excesivo y peligrosamente cercano.