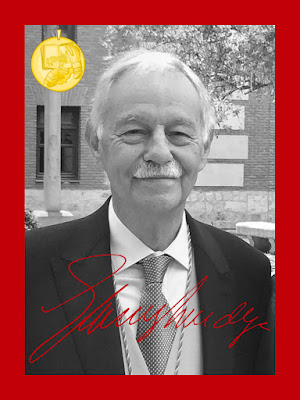El
conflicto del Sáhara Occidental continúa tras más de 40 años: Benjamín Prado introduce al profesor y
detective Juan Urbano en una búsqueda imposible de llevar a cabo si pretende
ser fiel a la historia, pero construye una novela densa, repleta de misterios,
negocios lucrativos y sorpresas finales donde, como en la propia historia, pocas
cosas son lo que parecen.
Juan
Urbano pretende viajar con su novia, Isabel Escandón, a los campamentos de
refugiados de Tinduf e inspirarse allí para su próxima novela, sin embargo
habrá de dejarlo para la siguiente entrega, porque alguien poderoso le encarga
buscar a los soldados que recibieron la orden de matar a Hassán II y el
documento en el que el rey firmó su abdicación a cambio de que le perdonasen la
vida.
Así
que en Los dos reyes, Juan Urbano investiga sobre Fahim Jamal, Haidor
Rachidi y Nassim el-Mansouri para encontrar el documento y, sobre todo, las
causas que les llevaron a perdonar la vida del monarca.
Benjamín
Prado construye una historia sobre los sucesos en que, en el último cuarto del
siglo XX se vieron implicados Marruecos, España y, por supuesto las grandes
potencias; la decisión de los reyes y gobernantes cuya mayor pretensión era
seguir ostentando el poder sin tener en cuenta a los habitantes de esos países:
engaños, amenazas, asesinatos, torturas… todo valía con tal de que el poder y
el dinero siguieran en manos de los poderosos. Negocios turbios que destrozaron
el medio ambiente para engrandecer a quienes los llevaron a cabo. En este
cronotopo real, Prado escribe su propia realidad ficticia, en la que Juan
Urbano e Isabel Escandón son los protagonistas que, casi sin pretenderlo, viven
una trama detectivesca.
El
punto de vista narrativo fluctúa entre Juan e Isabel; ambos son narradores
protagonistas, pero en la voz de Juan se observa, implícita, la del propio
autor, tanto cuando expone sus sentimientos más íntimos hacia la mujer que ama,
como cuando pretende analizar lo ocurrido para dejar claro que la memoria está
dotada de cierta capacidad reparadora «Hassan
II fue un genio que además tuvo suerte […] le perseguía su fama de codicioso,
débil y hortera […] usa los atentados contra él para imponerse un aura de
mártir […] se viste de libertador, lanza la Marcha Verde […] y gracias al
Sáhara multiplica, ni se sabe por cuánto, su fortuna».
El narrador
Juan Urbano posee conciencia autorial, este profesor sigue una pauta
investigadora, ayudado por su novia, en la que se señala un misterio por
resolver en la trama «Haidar Rachidi […] Fahim
Jamal […] los dos dieron muestras de
estar huyendo de algo y de sentirse en peligro». Pero Urbano se desenvuelve
en un juego de espejos entre la historia novelesca y la Historia, por lo que el
crítico Prado deja su denuncia social en manos del profesor. Hay mucho de uno
en el otro: la búsqueda de la verdad «los
abandonó todo el mundo: nosotros, Mauritania y […] la comunidad internacional
que nunca ha existido». Ambos declaran con firmeza su repulsa al poder a
cualquier precio, a ambos los mueve el amor por la literatura, por la escritura
y los dos se sienten impulsados por el Amor y así nos lo hacen llegar, «hagan todo lo que sea preciso e incluso lo
imposible, hasta conseguir encontrar a su Isabel Escandón. Y, si ya la tienen,
no la cambien por nada del mundo».
Urbano
se deja llevar por el entusiasmo del conocimiento, la acumulación de saber. Ahí
se diferencia de cualquier otro detective que vaya movido por el deber, el
miedo, la venganza o el dinero, «A
cambio, le devolveré el dinero que nos ha adelantado». De hecho, Urbano,
impregnado del culturalismo de Benjamín Prado, se permite alguna que otra broma
alusiva al lenguaje excesivamente fácil y popular de las novelas policíacas «Aquel individuo era más sospechoso que un
walkie-talkie en la mesa de una vidente —dijo, remedando, para divertirme, el
estilo de las novelas policiacas».
El
narrador protagonista sabe, como si se tratase del propio autor, que, en todo
momento, está refiriendo una historia a un lector; de hecho, dentro de su
discurso a veces cuestiona la capacidad de la lengua para reproducir la
historia, por lo que incorpora a esta novela reflexiones de tipo metaliterario,
«llamamos a la única neuróloga que ambos
conocíamos […] una antigua relación mía, conocida suya y que tal vez recordarán
aquellos de ustedes que hayan leído mi novela Ajuste de cuentas».
Asimismo
aparecen personajes que estuvieron en otras entregas de la saga; no solo
Natalia Escartín, también Martín Duque, antiguo jefe de Isabel o el propio
comisario Sansegundo y el profesor José Antonio Alarcón, ambos invitados ya
para la boda «que formará parte de
nuestra próxima aventura». Está claro que bien por parte del autor o del
protagonista, los lectores estamos constantemente presentes, técnica con la que
pretende ofrecer un aire de realidad a la novela. Incluso cuando la narradora
es Isabel, los lectores nos enteramos antes, en la linealidad de la escritura,
que el propio Juan Urbano, de esta forma condiciona el texto y nuestra
impresión, pues sentimos que estamos leyendo algo no ficcional cuando en
realidad esas aventuras pertenecen a la invención de la novela.
Antes
he comentado que Los dos reyes es una
novela densa, a mí al menos me lo pareció, por la carga histórica que lleva,
por la cantidad de personajes reales, por los abundantes datos culturalistas
que aparecen como el fallido golpe de estado de Mohammed Madbuh contra Hassan
II en 1971, la toma de Sjirat, la Marcha Verde, los negocios con la arena del
Sáhara, las empresas de fosfatos… datos que se adentran en una parte de la
Historia que apenas conozco. Pero conforme me sumergía en las páginas he visto
al verdadero Benjamín Prado y su estilo plagado de referencias culturales
mediante las que se revela contra el intimismo moral «alardeó, por ejemplo, de que su relación con el futuro Comendador de
los Creyentes era tan íntima que “ella le quería a él como a un hijo y él a
ella más que a su madre”».
He
observado la rebeldía del autor contra los valores sin referentes culturales,
por eso su obra está repleta de citas intertextuales alusivas a los clásicos
del Siglo de Oro, de las que se vale para recordar lo que dijeron en sus versos
Quevedo, Góngora o Shakespeare sobre la ocultación, la violencia del dinero o
las consecuencias de las ansias ilimitadas de poder.
Benjamín Prado se distancia de lo narrado para ubicarse en la posición de testigos, protagonistas indirectos de sucesos relacionados con el rey y que si primero fueron apoyados luego serían perseguidos, porque la envidia y los enredos de estado no tienen límite. Este distanciamiento de los hechos sirve para tomar una posición tranquila que evidencia la capacidad reparadora de la memoria. ¡Y qué pronto lo olvidamos!